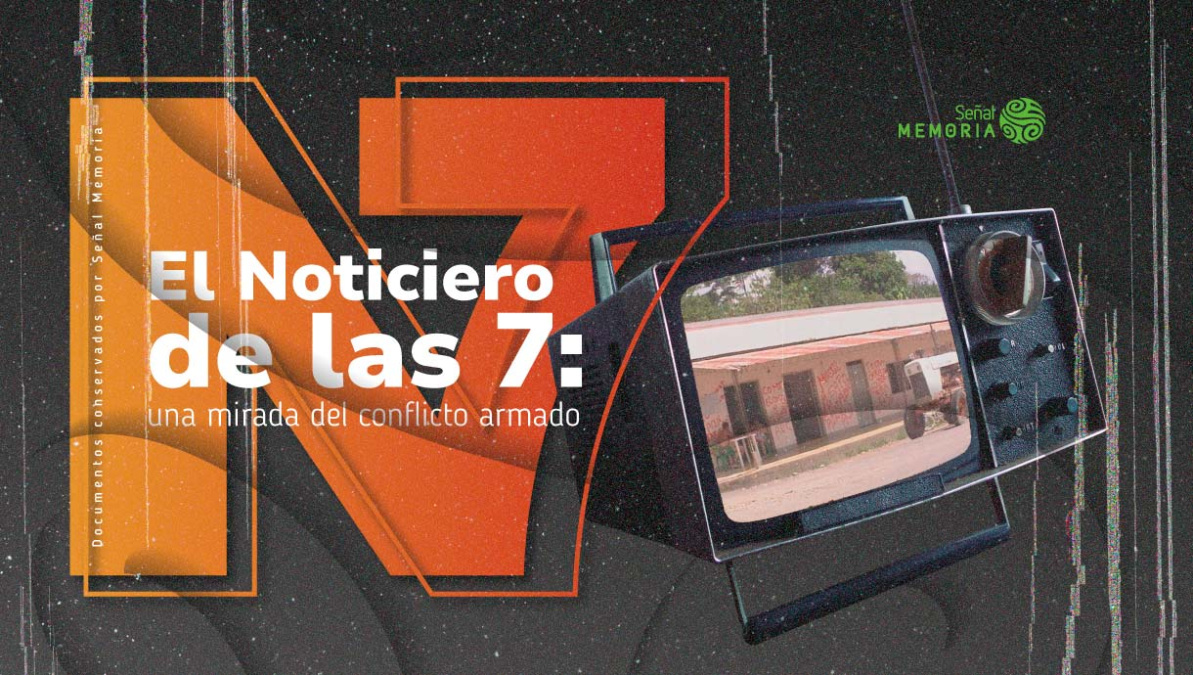Durante los años noventa, el conflicto armado colombiano se intensificó y transformó. La televisión capturó sus efectos inmediatos, pero muchas veces sin explicar sus causas. A través del caso Machuca y el atentado a Aída Avella, este artículo analiza cómo los noticieros registraron una guerra descentralizada y cada vez más dirigida contra la población civil.
Durante los años noventa, Colombia vivió una expansión sin precedentes del conflicto armado, caracterizada por su complejidad, la diversificación de actores y la multiplicación de escenarios de violencia. Aunque el país estrenó una nueva Constitución en 1991, que consagraba derechos fundamentales y buscaba abrir canales democráticos de participación, en paralelo se consolidó un orden bélico profundamente desigual.
Las FARC y el ELN intensificaron sus acciones armadas, fortalecieron su presencia territorial y afianzaron economías de guerra sustentadas en el secuestro, la extorsión y la tributación sobre actividades lícitas e ilícitas. Al mismo tiempo, los grupos paramilitares se articularon bajo nuevas figuras legales como las Convivir, consolidando un poder contrainsurgente respaldado por sectores empresariales, narcotraficantes y estructuras estatales. El conflicto dejó de ser una confrontación localizada para convertirse en una disputa por el control del territorio, los recursos y la legitimidad política.
A diferencia de los años ochenta, donde el conflicto era representado en muchos casos como una amenaza dirigida contra el Estado, en los noventa la guerra se volvió más descentralizada y también más fragmentada en su representación pública. Se expandió la violencia contra la población civil, aumentaron de manera drástica el desplazamiento forzado, las masacres, los secuestros masivos y los atentados indiscriminados. Fue también la década del exterminio selectivo contra movimientos sociales y liderazgos políticos de izquierda, así como de la consolidación de formas paralelas de gobernanza armada en distintas regiones del país.
La violencia dejó de ser exclusivamente rural y adquirió nuevos rostros urbanos, nuevas lógicas simbólicas y nuevas formas de silenciamiento. Todo esto transformó la experiencia del conflicto, no solo en los territorios donde se libraba la guerra, sino también en la manera en que se vivía y se narraba desde los centros urbanos.
En este contexto, los noticieros de televisión registraron los hechos con una presencia más intensa y una emocionalidad más marcada que en décadas anteriores. La televisión se convirtió en una ventana desde la cual el país urbano presenciaba las consecuencias directas del conflicto: masacres, secuestros, atentados. Pero esa visibilidad no siempre vino acompañada de profundidad analítica. A menudo, las noticias se centraron en los efectos inmediatos —el drama humano, la conmoción— sin contextualizar las causas estructurales de los hechos.
A través de dos casos emblemáticos —el atentado contra Aída Avella (1996) y la masacre de Machuca (1998)— podemos explorar cómo esa década quedó registrada en imágenes.
(1996). Noticiero de las Siete N7: 1983-2001. Atentado contra Aída Avella. Colombia: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60 064130.
El atentado contra Aída Avella, ejecutado el 7 de mayo de 1996 en plena Autopista Norte de Bogotá, revela otra faceta de la violencia en los noventa: la persistencia del exterminio político en plena democracia. Avella, entonces concejala de Bogotá y presidenta de la Unión Patriótica, sobrevivió a un atentado perpetrado con un rocket lanzado. Aunque su vehículo blindado le salvó la vida, el ataque evidenció la continuidad de una estrategia sistemática de eliminación del disenso político.
La UP había sido víctima de un genocidio político desde los años ochenta, y el atentado contra Avella fue la expresión tardía y urbana de esa violencia prolongada. Tras el atentado, Avella se exilió durante más de 17 años, un desplazamiento forzado por razones políticas que también quedó al margen del encuadre mediático.
Orozco Tascón, Cecilia (directora). (1984). Noticiero de las Siete N7: 1983-2001. Masacre de Machuca: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria, BTCX60 064550.
La masacre de Machuca, ocurrida el 18 de octubre de 1998 tras la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas por parte del ELN, es uno de los eventos más trágicos del final de la década. El fuego arrasó el caserío y mató a más de 80 personas, muchas de ellas niñas, niños y campesinos. El objetivo militar era una infraestructura energética; el resultado, una catástrofe humanitaria. La cobertura televisiva mostró con crudeza los cuerpos calcinados, los funerales colectivos, el llanto de las familias.
De alguna manera, el hecho fue representado como una tragedia humanitaria, sin una contextualización más amplia que permitiera comprender las dinámicas del conflicto en la región: la militarización del territorio, el abandono estructural del Estado y el uso sistemático de la voladura de oleoductos como táctica de guerra económica por parte del ELN. Esta omisión no debe leerse únicamente como censura, sino como el reflejo de los marcos narrativos, políticos y tecnológicos propios de su tiempo: una televisión que registraba el horror, pero carecía —o no disponía— de las herramientas narrativas y analíticas para situarlo dentro de una genealogía más compleja del conflicto.
Ambos casos revelan pistas fundamentales para comprender la década de los noventa. Machuca muestra cómo la guerra afectó brutalmente a las poblaciones civiles mediante acciones que, aunque dirigidas contra objetivos económicos o estatales, terminaron destruyendo comunidades enteras.
El caso de Aida Avella encarna la violencia selectiva contra líderes políticos que buscaban transformar el orden desde lo institucional. Dos formas distintas de ejercer la violencia —una masiva, otra dirigida— que expresan la amplitud y profundidad de un conflicto ya desbordado, en lo territorial y en lo simbólico. A diferencia de los ochenta, donde el relato audiovisual del conflicto tendía a centrarse en el Estado como víctima o blanco, en los noventa la imagen se desplaza hacia la víctima civil, al testimonio, al dolor. Pero esa mayor visibilidad no implicó necesariamente una mayor comprensión.
Volver sobre estos registros —como lo hicimos en esta serie con los años ochenta y noventa— no busca restaurar un pasado puro ni dar respuestas definitivas. Más bien, permite pensar cómo cambió el conflicto, cómo se transformó su narrativa y qué tipo de país quedó registrado en esas imágenes. Los años ochenta mostraron un Estado desbordado; los noventa, una sociedad desgarrada. En ambos casos, los noticieros no solo informaron: construyeron marcos de sentido.
Hoy, desde nuestro archivo, podemos revisar esas narraciones para interrogarlas con el rigor de la historia y la sensibilidad de la memoria. En esa tensión —entre lo que se vio y lo que no se entendió— está la posibilidad crítica de mirar de nuevo.
Por: Laura Vera Jaramillo